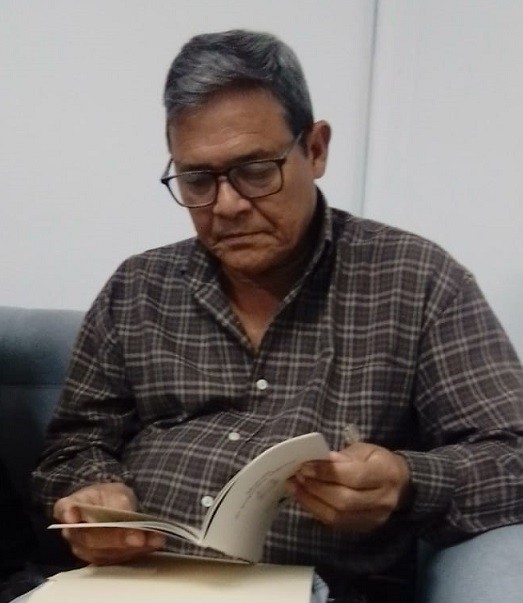Deshabitados es una novela que se vacía en el lector. Cántaro que se va vertiendo como un salto de agua en grandes sorbos de poesía. La lentitud en las acciones, su hilo discursivo cargado de un nihilismo sereno… ¿y acaso existen nihilismos estridentes? ¡Sí los hay!, pero no quiero hacer comparaciones porque siempre son pedantes y, a mi juicio, innecesarias; esta obra se vale por sí misma, desde la primera página nos prepara para vernos en el absurdo de la tragedia que es vivir. Va describiendo un espacio sin nombrarlo; sabemos que tiene un puerto, que la brisa marina lo cobija y que el sol lo abraza; sin embargo, no tiene nombre, pero se intuye la corporeidad salobre del mar. El inicio de esta novela posee una fuerza que no he leído en ninguna otra; veamos:
Con sus cantos iban limpiando el eco humo del aire; bramando iban, regando un llanto fingido que los siglos han sedimentado sobre las calles: ¡ya se murió!, ¡ya se murió! El cuerpo empalado bailaba al son de su muerte. En cada extremo del barrio una máscara plena de poderío, un gesto trazado con el óleo de las sombras. En las casas los rincones estaban adornados con cruces de palmas; y en las puertas de calle, por dentro, colgaban maracas bendecidas y enlazadas con cintas tricolores. ¡Hay que enterrarlo!, ¡hay que enterrarlo! Los santos se han bebido todas las llamas de los altares. La lluvia menuda empezaba a acostarse sobre sus acostumbrados recorridos. La noche era la masa de gente que se movía como coágulos de penas en el corazón. La luna cruzó vidriosa las pieles, se hundió argéntea en las pupilas y siguió menguando en el sudor. Hay que mecerlo en su hamaca de resucitar. Entrechocaban los palos y el tambor chozpaba sobre su propio enojo. Las manos convulsionadas caían sobre el cuero, el aliento de los cuerpos se abría y los pulmones asumían sus condenas. ¡Ya se murió! ¡Vete, alma, resquebrájate el tiempo! La hamaca descansaba en el suelo y el cuerpo se quemaba en el hueco de trapo: estremecía su volver y mostraba la membrana deshecha de los celos. Las negras lloraban y emitían largos gritos de lamento antes de que el embiste del tambor llamara a la alegría.
En esta novela el peso estético y la denuncia social van a la par, ambas sin destemplanzas innecesarias, sin evidenciar situaciones concretas que la ubiquen en un país determinado, aun cuando sabemos que las acciones transcurren en Puerto Cabello de los años ochenta; lo relevante es exponer una clase social desprovista de privilegios, la ruindad de la pobreza haciendo estragos en los laberintos del ser, huérfanos de la humanidad gubernamental, y esto es atemporal y trasciende el espacio antes nombrado. La destrucción del lugar no es un acto inocente, señala un territorio de lamentaciones, de seres escindidos, y libra a los otros en igualdad de condiciones; por eso Arnaldo Jiménez, lúcido en su propósito de hablar de los desposeídos de la tierra, nos ofrece detalles de vida que son válidos en cualquier espacio y en cualquier época. En vez de identificar el suelo que se pisa, prefiere hablar de sus penurias, la mugre, de los harapientos desgastados por la indolencia de un Estado que los ve como desechos.
Llevando al extremo la narración a través de imágenes crudas, pero cubiertas con una belleza discursiva y una elegancia de tal magnitud, que eleva el infierno de la cotidianidad aciaga de sus personajes hacia ámbitos crísticos del padecimiento, sublimados por una originalidad en el decir, por un afán de redención revelando a la par el lado noble, angélico del que están hechos. Sin desmerecer a otros excelentes narradores en el ámbito nacional, la pulcritud en el lenguaje, colmado de metáforas e imágenes poéticas de altísimo nivel literario, coloca a Deshabitados fuera de la escritura convencional; no es fácil conseguir algo similar en nuestra literatura.

Seres atrapados en sus propias ruinas interiores, la intemperie de las almas que habitan el barrio, su cotidianidad de pueblo llano, permítanme repetir, es propia de cualquier latitud. Su temática aborda las grandes interrogantes universales. Exigiendo a la escritura ajustarse al tema, por ello, no se trata de un texto distraído, narra sin prisa y a vuelta de tuerca va decantando la poética de la fatalidad, la violencia en un catálogo de individuos signados por lo abyecto. Sin dar concesiones a lo trivial, su estructura poética es una apuesta a desobedecer el lenguaje, tal y como lo concebimos en su linealidad sintáctica. Es una obra escrita con fiereza, pero con maestría, un caldo de huesos puesto a las brasas para cocerse a fuego lento; por eso leemos frases, ideas, metáforas que se remecen, que apuestan claramente por resquebrajar el lenguaje. Ese cántaro que se embebe a sí mismo para nacer de nuevo en lo innombrable de las sensaciones, el pozo profundo que va formando desde sí y con sus propios materiales, para bañarnos por dentro con el humor cetrino que abraza la pasión desmedida de los desahuciados.
—Así es, campión; pero hay que vivir la vida sin mucho afán. Yo comprendo a mis hijas, las entiendo; oye tú esto: hace dos años, ma o meno, iba yo caminando de lo más normal por el centro de la ciudad; eso fue por ahí por la calle Comercio, y de pronto: ¡uh, uh, toma!, el corazón me dio un opel muy duro. Yo no caí, sólo tambalié; me fui pa’ una esquina neutral y me agarré de un poste: ¡ah, mardito, mardito!, dije, y llevé mi mano derecha a la altura del pecho. Un amigo mío me escuchó y se acercó rápido, me llevó pal Seguro Social y llamó a mis hijas; cuando eso estaba viva mi esposa. Tremenda mujer; yo entodavía la quiero, sabe. Ella sí no pudo aguantar el derechazo que le dio la vida directo en el pecho: pum, toma no joda, y ya está listo; se jodió. ¡Que Dios la tenga en su gloria!
Los cambios de discursos y de enunciados en los personajes, en los diálogos y en la narrativa, pasa de una cruda y perfecta oralidad, como la anterior cita, a una descripción poética de exquisita factura, como lo veremos en estos dos ejemplos:
¿Dónde estaba el alma de Mónica? Su sustancia de madre se revistió de asfalto desde el mismo comienzo de la muerte de Gildo. Su piel se opacó oculta en su mutilado nombre. Y ese desgarramiento en el pecho, ese final tan lágrima escoltando la luz de sus ojos, ese silencio tan domesticado en el dolor, todo preciso y ubicable en el espectro del destino. ¿Dónde estaba su alma? ¿Se dedicaría a extraer de las conchas desecadas de los quelonios el entrañable cuerpo de su hijo? ¿Le pondría los pies en los mandalas de las cortezas, descifrando el plano de un extravío más noble? ¿Dejaría incrustado para siempre, en el muro de lo incomprensible, el bloque del ocaso perpetuo, el bloque disfrazado de demonio, de bestia de fuego, de ave amordazada en el aire desplomado de su hijo? Todo podía ser la ilustración de una dilatada quejumbre, de una trama que se ensaya en la superficie de una teja; pero ¿dónde estaba el alma de Mónica? ¿Con cuál deslumbrante respiración divina volvería a insuflar vida a sus muñecos?
Pero la estética de Arnaldo es única, y aunque haya resonancias de grandes escritores nacionales, pienso en Ramos Sucre y Alfredo Armas Alfonzo, y latinoamericanos como García Márquez y Miguel Ángel Asturias, la narrativa de Arnaldo tiene un sello específico, muy particular y de una alta calidad poética.
—He vivido muchas cosas malas en las casas. ¿Me preguntas por mi infancia?, no fue ni mejor ni peor que mis otras edades. Feliz tú si conservas buenos momentos de tu niñez; yo tengo muy pocos. Sin embargo, hay algo que no podré olvidar jamás: un viernes cualquiera escuché un ruido en el patio, me levanté y fui a ver qué estaba pasando, casi amanecía, caminé con mucho cuidado, y entonces vi una hermosa llamarada que mi madre estaba alimentando, era lo oscuro que cubría esa fogata lo que asaltó mis ojos; fueron esas llamas temblando y reflejándose en seis botellas de vidrio que madre tenía cerca; fue ese cabello de ella que enmarañado dejaba pasar las luces y se movía con la suavidad de la brisa; una de las pocas veces que madre me sonrió con dulzura. Pero luego, Nolasco, ¡no sabes cómo vi pasar las flechas de las mentiras gritadas a toda hora!, ¡cómo se disparaban traiciones en mi casa y rompían las paredes de los cuartos, las ventanas!; ¡todo, todo lo perforaban y madre salía herida de muerte, de pena, de frustración! Tanto ha sido así, que a mí no me gusta permanecer en ellas, me refiero a las casas; siento que no vivo, que sigo sin nacer, siento como una asfixia. Déjame decirte lo que la poesía me ha hecho comprender. Toda casa va sumando muertos y restando vivos, es como si allí se reunieran las aguas de la vida y de la muerte.
Estamos ante una novela: coral, calidoscópica, capaz de conectar todo el universo laberintico de sus personajes y sacarlos de sus escondites. Aparentemente despotizados, aunque cada acción está íntimamente ligada a un proceder gubernamental: el fin que le da el regente del albergue al aire acondicionado para instalarlo en el cuarto de su hijo, dejando a los mendigos sin el beneficio; los crecientes precios de las bombonas de oxígeno, los robos de mercadería en el puerto, todo revela el carácter moral, ético y corruptible de los que ostentan el poder.
Nada escapa a lo político, se materializa la respiración en acciones políticas, lo interior permite el movimiento del afuera, el barrio en su erupción, habitado de ángeles muertos, pues si no están habitados les falta esa sustancia alada que es la esencia divina. Por eso, tal vez, la literatura y el arte todo es una gran especulación. El título de la novela pareciera jugarle en contra, pues los personajes que me arroja son sólidos, sensibles hasta la saciedad, con una espiritualidad dual oscilante entre lo pandémico y lo celeste, como todos los huéspedes de la tierra. Pero también es cierto que son seres que han perdido casas, conciencias, amores, ilusiones, esperanzas… y estaban celosos de ese único lugar que pudieron conseguir, el Confín, un pequeño cementerio al final de la Sociedad, en el que anhelaban enterrar sus cuerpos.
Creo, sin temor a equivocarme, que la historia va más por el lado de la frustración que entrañan (el desasosiego nihilista al que me referí al principio), y a la situación económica precaria en la que viven. Deshabitados “de los bienes terrenales”, eso sin lugar a dudas. Y, sin despachar a la ligera el tema del título, eso sería irresponsable con su contenido simbólico, pues Deshabitados boceta la ciudad en los ojos de sus mendigos, que sin documentos de identidad son la identidad desnuda de su aliento. Son lo más puro, porque exhiben sin ambages su sordidez como parte del paisaje: alcantarillas vivientes, perros sarnosos, insectos, roedores, sombras andantes:
Esas compañías, esas voces sin futuros, ajenas y, sin embargo, extrañamente familiares. Eran rumores que ya casi no acarreaban quejas ni eran soplados por bujías de triunfos; los nombres allí apenas eran anillos sin anulares ni índices. Quizás, de tanto ir y venir por la anatomía del desamparo, muchos de ellos habían llegado al otro lado del verbo donde la razón claudica, y habían visto vagar por esas fronteras a un ser que busca en vano el escenario de su pasado, enmarcado en una animación de nostalgias que ha encarnado en faunas íntimas —o desmesuradas— y floras que trepan las alambradas del error.
¿Dónde encuentran asilo los Deshabitados de Arnaldo Jiménez?, en sitios que al igual que ellos fueron abandonados, o en sitios públicos que por ser de todos no son de nadie, también igual que ellos, sobre cartones en cualquier rincón, como cualquier bolsa de basura sobre la acera.
Pero los Nadies, en el decir de Galeano, en la novela de Arnaldo se hermanan y conforman una fraternidad de Nadies; para ello escogen —o los escoge, porque los lugares también cargan la impronta de nuestra desvalijada humanidad—, prueba de esto es que el sitio donde conformaron su logia fue el hospital anticanceroso que no se llegó a culminar por malversación de los fondos públicos y burocracia; ironías del autor que usa este símil del refugio para el otro cáncer, los indigentes, los Nadien. Entonces se establecen vasos comunicantes entre el cáncer de la política, los mendigos y la enfermedad propiamente dicha.
A diferencia de Rosa Montero, que declara abiertamente que no le gusta la poesía en la narrativa, yo, que soy escritora de este lado del charco, no concibo un escrito creativo sin carga poética. Y aunque dije que no fijaría ningún parámetro con otra novela, no puedo evitar pensar en Pedro Páramo al leer Deshabitados
El sistema muestra crudamente su realidad, el abismo entre los que tienen todo y los que ni carta de nacimiento o defunción, pues no existen, son estorbos, desechos que, al no consumir, al no jugar el juego de la oferta y la demanda, pasan a ser desadaptados, escorias que lo único que producen en los viandantes es repulsión. Los valores del mercado etiquetan al individuo, lo cosifican dándole valor de mercancía; mientras más se tiene, más apto se es para vivir en la sociedad de consumo.
La novela comienza en un carnaval, como la vida misma, y su juego de máscaras nos recuerda lo frágiles que somos, lo inmensamente pequeños ante la nada. Pero se tiene que leer la novela y releerla para conectar con Nolasco Ruiz y su terca obsesión por el fondo de la sordidez. Tal vez sea por la epilepsia, o por su pene de niño, o la competencia malsana entre hermanos por el cariño materno. Pero Nolasco ama, ama en desmedida con la ternura más próxima a lo sublime, y la crueldad tanática de las grandes pasiones. Nos recuerda que ningún hombre es una isla y que todo está relacionado, que cada acción tiene una consecuencia y que las dudas detienen el movimiento. Por ello cierto aire de culpa y reproche es permitido en sus páginas.
El barrio San Millán y Dany Sanveniste o Gildo Ramírez, quien sólo se dejó amar y eso le costó la vida; pero no quiero dar más detalles y privarlos de una obra sin desperdicio, donde nada falta y nada sobra, una obra personal, dramática, iniciática en su particular forma de contar: adherida a la soledad, esa intrusa que ocupa en el pecho el lugar del corazón.
En esta relectura de Deshabitados absorbo con mayor claridad la tensión de la trama, su conflicto entre la ficción y la acción poética; si sustraemos del libro los versos que lo componen tendríamos más de un libro de exquisita poesía. A diferencia de Rosa Montero, que declara abiertamente que no le gusta la poesía en la narrativa, yo, que soy escritora de este lado del charco, no concibo un escrito creativo sin carga poética. Y aunque dije que no fijaría ningún parámetro con otra novela, no puedo evitar pensar en Pedro Páramo al leer Deshabitados: en la primera, escasas cien páginas, a lo sumo; la que nos ocupa, trescientas ochenta y tantas; sin embargo, la herida de ambas es similar, por ella escapan los suspiros de aquellos en los que el sueño no tiene asidero.
Son tantas las impresiones que dejó esta novela en mi psiquis y en mi piel, que tendría que llenar el mismo número de páginas que se usaron para escribirlas, y aun así me quedaría corta
Los personajes rulfianos nos hablan desde la muerte: “Vine a Comala a buscar a mi padre, un tal Pedro Páramo”, que etimológicamente significa piedra fría. También recordemos que es Pablo, en la Biblia, el que edifica la Iglesia católica a partir de la simbología de la piedra y el nombre de Pedro, el apóstol, y paradójicamente la Iglesia también está basada en el sacrificio y la culpa, tal como lo que encontramos en la Sociedad… Rulfo nos sacude y quebranta pues nada se puede, y todo parte desde la muerte, desde ella se buscará la media luna, el creciente fértil inexistente de la no existencia. Los personajes de Arnaldo se instalan en esa frontera en la que ya no esperan nada y llevan por dentro el instante en que murieron y decidieron continuar; la absoluta carencia de ilusiones es la verdadera desnudez de los mendigos; éstos nos hablan desde una derrota constante.
Ese aire de rotunda desesperanza y su melancólico tránsito, aunque el de Rulfo más sintetizado en acciones e imágenes, es lo que los emparenta, ese acento amargo de quienes lo han perdido todo. Pero a pesar del patetismo de su situación, hablo de los momentos donde están en el hospital anticanceroso, no se siente la atmósfera gélida de Rulfo, tal vez se entremezcla en las líneas de Arnaldo algo del sol de Puerto Cabello. Pero la estética de Arnaldo es única, y aunque haya resonancias de grandes escritores nacionales, pienso en Ramos Sucre y Alfredo Armas Alfonzo, y latinoamericanos como García Márquez y Miguel Ángel Asturias, la narrativa de Arnaldo tiene un sello específico, muy particular y de una alta calidad poética. Me atrevo a decir que los giros poéticos de su narrativa, por ejemplo, cuando Nolasco revisa un basurero o cuando Leticia intenta limpiar los espacios donde cohabita con los demás mendigos o cuando los pelos de un perro se dispersan por los lugares, objetos y acontecimientos, son recursos de un gran creador que no se conforma con mostrar la poética que por sí misma la realidad contiene, sino que se introduce en ella y le ofrece otra dignidad; no se afana en exagerar al estilo de García Márquez ni de usurpar la oralidad y colocarle otra voz, como lo ha hecho magistralmente Saramago; en Deshabitados la voz de los que temen perder el cuerpo y no ser enterrados es fiel a su origen, es fiel a todos los nadie; por eso, Deshabitados acaricia a los mendigos, a los derrotados, con una suave brisa de imágenes poéticas que los respeta y muestra sus forcejeos con el infortunio.
Su tiempo narrativo escrito en primera persona presta su voz por momentos a algunos personajes, las transiciones no son forzadas y eso fluye con singular gracia; nada forzado en ella a pesar de su extensión y la densa atmósfera poética. Me atrevo a asegurar que es atemporal, aun cuando su compleja robustez parece desmentir lo que digo; me asiento en las sensaciones de los personajes que aun en su situación deleznable no son vacuos, y aunque por momentos se sujetan a una larga cadena de docilidad frente al destino, se impone la búsqueda, unas veces silenciosa, otras a gritos, de la felicidad. El primer libro: Ataduras de carnaval, te anuncia un asesinato en sus primeras páginas, luego se despliega y cuando alcanza la página número cien, regresa a las primeras páginas y el lector queda situado en la profundidad de la historia y de los personajes. A partir de allí el tiempo de la novela va y viene del pasado al presente, una y otra vez, sin que por ello se pierda el hilo narrativo.
Son tantas las impresiones que dejó esta novela en mi psiquis y en mi piel, que tendría que llenar el mismo número de páginas que se usaron para escribirlas, y aun así me quedaría corta, pero como por ahora eso no es posible, entrego esta génesis de un posterior trabajo más significativo y que haga verdadero honor a esta particularidad de Arnaldo Jiménez: Deshabitados.
***

Wafi Salih: Escritora, docente e investigadora venezolana (Valera, Trujillo, 1965). Graduada en Castellano y Literatura y magíster en Literatura Latinoamericana por la Universidad de los Andes (ULA). Realizó un doctorado en Pedagogía Crítica por la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez (Unesr). Tiene una amplia trayectoria como promotora de lectura. Ha publicado, entre otros títulos, los poemarios Adagio (1986), Los cantos de la noche (1992), Las horas del aire (1994), Pájaro de raíces (2000), El dios de las dunas (2005), Huésped del alba (2006; poesía reunida), Jugando con la poesía (2006), Caligrafía del aire (2007), Cielos descalzos (2009), Vigilia de huesos (2010), Con el índice de una lágrima (2013), Honor al fuego (2015), Consonantes de agua (2015), Sojam (2016), Fadua (2016), Zafa: cuentas de sal (2016), Con el índice de una lágrima (2017), Cielo avaro: 1985-2018 (2018) y Serena plenitud (2019). Además es autora del libro de relatos Discípula de Jung (2016), de los libros de ensayo Las imágenes de la ausente (2012, 2019), Más allá de lo que somos (2015) y Arqueología del amor (2022), y del monólogo teatral Hombre moreno viene en camino (2014). Textos suyos han sido traducidos al árabe, francés, inglés, italiano, portugués y polaco.
Ciudad Valencia / Tomado de Letralia